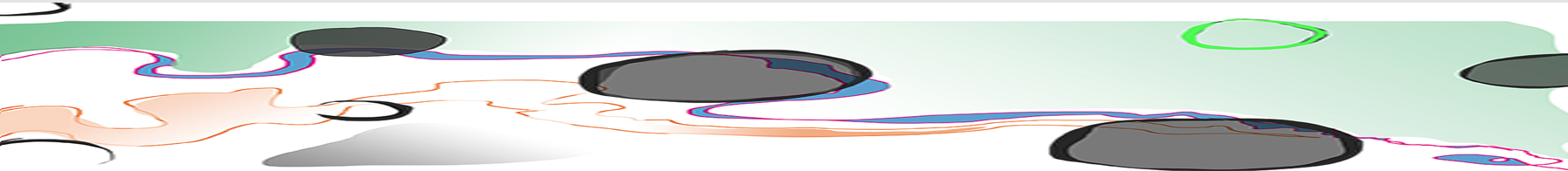Me quedé petrificada, sin saber qué hacer. ¿Llamar a la policía? Me tomarían por loca. ¿Acercarme a la casa? No me sería dificil localizarla; era el último piso de un edificio años 30 situado en la calle que hace esquina con la mía, pero la idea me aterraba, sobre todo acordándome del malencarado personaje que había visto llevándose del brazo a la vecina hacía unos días en el mercado.
Por fin me decidí; rápidamente me vestí y bajé a hablar con el vecino de abajo. Mientras aporreaba su puerta, en lugar de pensar en los acontecimientos que me inquietaban, reflexionaba sobre la pinta que debía de tener, ¡si ni siquiera me había peinado!
Al fin mi vecino abrió la puerta con aspecto aturdido y somnoliento y después de unos minutos, por las muecas de su cara (a veces ponía cara de pez y a veces de demonio de Tasmania), me di cuenta de que no sabía de qué le estaba hablando y pensaba que yo desvariaba. Parece ser que los mensajes no iban dirigidos a él. Me costó mucho ponerle al tanto de todo lo que pasaba y convencerle de que me acompañara a la casa de enfrente.